
Una vez coincidí con uno de mis editores durante una feria literaria. Me presenté, le estreché la mano, y este, a bocajarro, me soltó: «no te imaginaba así».
El asunto me dejó desconcertado. ¿Por qué tendría que imaginarme de ninguna manera? Fue él quien meses atrás me había pedido una fotografía para acompañar al relato que publicó en su antología. Quizá la foto era favorecedora en exceso o todo lo contrario, pero era una foto mía. No era necesario imaginarme en absoluto.
Desde entonces me ha pasado lo mismo un puñado de veces. «Quizá sean las gafas», llegué a decir en una ocasión, como si yo fuera Clark Kent y mis tristes lentes de miope el disfraz perfecto para ocultar una fascinante personalidad secreta.
Llegué a pensar que quizá yo fuera un impostor y que debía existir alguien en este mundo que pudiera representarme ante futuros editores y lectores mucho mejor de lo que yo era capaz de representarme a mí mismo; alguien más alto o más bajo, más guapo o más feo, más simpático o enigmático. En fin, alguien no necesariamente mejor o peor, pero desde luego diferente y más interesante.
Sin embargo, a poco que uno lo medite se dará cuenta de que todos los escritores son unos impostores. La impostura empieza ya desde el punto en el que uno se llama a sí mismo «escritor», palabra denostada y sin apenas significado, pero que aún parece investida de un cierto halo, de un aura cuasi-mitológica. Autodenominarse escritor es la coartada perfecta, una excusa para justificar todo tipo de conductas antisociales, carencias personales y empresas ridículas: beber más de la cuenta, no tener un duro o un empleo decente, pedir cigarrillos todo el rato a los amigos, sentirse incomprendido y fracasado, llamar al tiempo perdido en las redes sociales tiempo «invertido» o «trabajado», criticar a los compañeros que venden más que uno, gastar más dinero en libros del que se tiene, ir de fiesta en fiesta con la excusa de hacer contactos en el mundillo y un largo etcétera.
El personalismo en la literatura no es un invento de las redes sociales; viene de lejos. A lo largo de los siglos, no pocos escritores han cultivado su imagen —graciosa, nihilista, neurótica, de tipo duro, de activista comprometido, de alma sensible, de enfant terrible— como si se tratara de otra más de sus personajes novelescos. En una entrevista, José Ángel Mañas se lamentaba de no haber cuidado su imagen tanto como lo había hecho Ray Loriga, porque dice quizá le habría ido mejor, y tal vez sea cierto. En demasiados casos el escritor ha ejercido funciones de marquesina, de espacio publicitario para su obra, listo para que su editorial haga uso de él como mejor convenga. En otros tantos, y más que nunca en estos tiempos de narrativas transmedia y menudeo multiplataforma, el escritor es el producto a vender y la obra cumple el papel de extensión subsidiaria o apéndice complementario. Es el caso frecuente de youtubers, tuiteros, cocineros, tertulianos, emprendedores, vendedores de cursos y demás fauna digital.
Muchos autores no llegan nunca a aceptar que es el escritor el que vende libros o, con mucha suerte, son los libros los que venden al escritor, pero que en casi ningún caso se da la circunstancia ideal de que los libros se vendan solos a sí mismos. Por eso se produce la paradoja de que si uno aspira a llevar con solvencia la labor más solitaria del mundo se le requiere estar disponible para todos y para cualquiera y que el trabajo más introspectivo posible exige un creador que no le esconda secretos a sus lectores. O que los fabule, claro.
Es normal en estos casos inventarse al alter ego, porque hay que aparentar ser alguien que esté a la altura de lo escrito, llevar la ficción a la vida para que los lectores no se aburran ni un segundo.
Todos esos escritores a los que no les gusta ese teatrillo de la exposición tienden a huir cuando las cosas se salen de madre. Es el caso de Harper Lee, de J. D. Salinger, de Thomas Ligotti, de Ferlosio o de Patrick Süskind, el autor de El Perfume. Y aun con todo, se intuye en esa ausencia pública una estudiada vanidad, una preocupación por mantener una imagen digna en esa huida constante de los focos, en el desprecio a la publicidad, a los medios y a los lectores, y en la actitud de que todo lo que no sea literatura no importa.
Es en las entrevistas, en las presentaciones de libros y en las sesiones de firmas donde mejor representan los autores la farsa. En particular, las entrevistas por escrito son especialmente fructíferas, porque aun cuando el escritor adopta la audaz decisión de no inventarse a sí mismo, el que se inventa al escritor es el periodista sin escrúpulos, cuyo trabajo pasa por convertir los clics de los lectores en pan para llevarse a la boca y las declaraciones inanes en polémicas, a base de aislar del contexto y maquillar un titular. Lo hemos visto mil millones de veces y aún lo veremos mil millones de veces más.
Hay días en los que yo también amanezco con un punto mitómano. Me viene a la cabeza la White Horse Tavern y el Hotel Dakota, esa ruta americana que sigue los pasos de Kerouac, las noches de absenta y bohemia, las fiestas de Truman Capote y demás tonterías. Me pregunto si, en vez de sentarme otro día más a intentar escribir tres o cuatro párrafos decentes, no debería largarme a correr aventuras por los bajos fondos de Madrid, o ponerme un parche en el ojo, o comprarme un fedora con una pluma de ganso, o inventarme una bebida nueva o criticar públicamente en Twitter a alguien que sea mejor que yo. O más sencillo aún: fingir que lo he hecho. Abandonarme a la autoficción e imaginarme un yo que esté a la altura de un texto de contraportada o de una esquela necrológica. A veces hasta pondero la relevancia literaria de la pose de Ray Loriga, del sombrero blanco de Tom Wolfe, de las gafas de pasta de Stephen King, de la camiseta hawaiana de Hunter S. Thompson y de la escopeta de Hemingway, elementos exógenos que sin embargo acaban alterando sin remedio la percepción del lector sobre su obra.
Después recapacito. No me quedan energías para suplantar a nadie, y menos a mí mismo. Bastante me cuesta escribir algo de vez en cuando, llevar el blog, el trabajo, cocinar y hacer la compra, limpiar el baño, utilizar la máquina de remo, las citas médicas y todas las demás indignidades con las que con frecuencia nos ataca el día a día. Tareas cotidianas, vulgares, que forman la base de casi cualquier vida pero que no dan fuste a las biografías.
Como cierre, una confesión algo vergonzante. Cuando era niño, durante una etapa llevé a cabo un experimento extraño y bastante patético en el que cerraba los ojos y deseaba con mucha fuerza ser otro, comportarme de otra manera. ¿Quién? Qué sé yo, Indiana Jones o Marty McFly o Alan Grant. Al principio funcionaba, lo juro, y era como si me viese imbuido por el numen del personaje y me creía más valiente, más audaz, más lo que fuera. Me duraba la cosa unos diez minutos; luego volvía a ser yo, igual de indefinido y brumoso que cualquier otra persona que no se haya transformado aún en personaje.
No sé por qué lo hacía. Quizá porque no sabía quién era yo, o qué era «el yo», y todavía no lo tengo claro. O quizá era porque no estaba satisfecho con quién era, y sospecho que hoy me sigue pasando lo mismo, con la diferencia de que ya he perdido la esperanza de transmutarme en otro al cerrar los ojos; como mucho, con suerte, aspiro a quedarme dormido.
Los referentes y los ídolos se han atomizado y por eso los nuevos héroes duran mucho menos y se nos antojan bastante más corrientes, más patéticos y tristes. Cada vez la impostura da más pereza, cada vez la actitud vende menos libros, cada vez hay gente más excéntrica y más interesante y más exótica contando su historia, cada vez la sociedad es menos fiel y menos receptiva a los mitos. Cada vez tenemos menos idea de quiénes somos o de adónde vamos. El zeitgeist se vuelve líquido, como esgrimía Zygmunt Bauman, y por último se torna inevitablemente gaseoso, inasible. Humo.
Al próximo editor que exclame al verme que «no me imaginaba así» voy a responderle con la verdad.
Le diré que yo tampoco.

Escritor de ficción especulativa, slipstream y novela negra. Le gusta desmontar historias para ver cómo funcionan por dentro, aunque luego no sepa armarlas de nuevo. Autor de Lengua de pájaros, Duramadre y la trilogía de La Sociedad de Lundenwich (todas con Obscura Editorial).





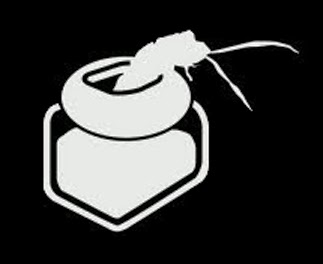


Tu reflexión es tan lúcida que causa pavor, Víctor. Gracias por haberme dejado chafada (en el buen sentido) ?
¡Gracias, Erica! Me alegro de que te haya gustado.
Bravo. Me encantó. Hace poco estaba pensando que a medida que envejezco estoy menos segura de saber qué tipo de personalidad tengo. Este artículo me reconfortó mucho. Gracias.
Considero que siempre seré aprendiz, por ello, tu artículo me ha venido de perlas. No solo por tu exquisita y original semántica, también porque el mensaje que encierra reduce las vanidades. Es bueno que cada cual las vea por sí mismo pero si alguien te advierte literaria y conceptualmente, desde la experiencia, si tiene más que la tuya propia, además, con figuras y ejemplificaciones, mejor que mejor. Es la primera vez que vengo a tu blog, creo. Seguro que aprendo mucho. Espero que sí. Me lo pongo en marcadores, ahora veré la suscripción. Un saludo cordial
Muchas gracias por tu comentario, Marisa. Espero que disfrutes del blog.